
Médula
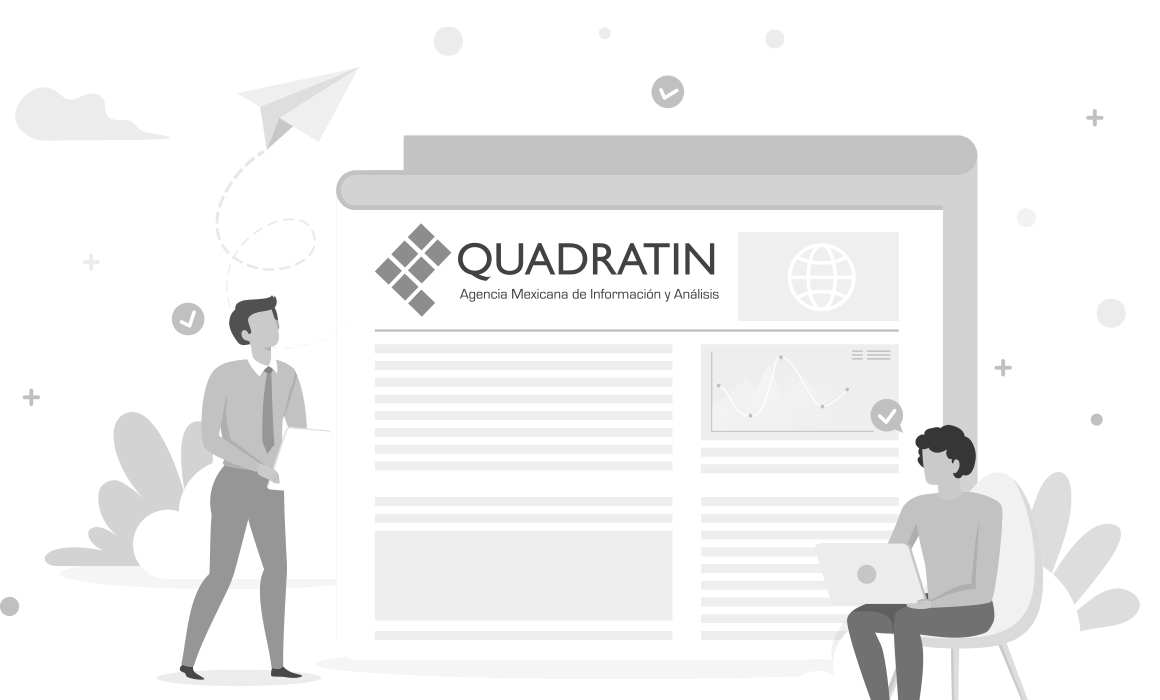
Y siguen los escándalos de corrupción en el país, nos ha tocado ahora escuchar los nombres de Tomás Yarrington, Andrés Granier, Fidel Herrera, Mario Marin, José Murat, Reynoso Femat, Ulises Ruíz, Jaime Sabines, de Marcelo Ebrard y Ángel Aguirre y de muchos otros exgobernadores que han amasado grandes fortunas y que gobernaron entidades con el mayor rezago social del país. Grandes ranchos, departamentos en el extranjero, casas millonarias y hasta aviones privados poseen estos exfuncionarios, a quienes solamente a tres de ellos ha alcanzado el brazo de la justicia.
El fenómeno de la corrupción es un cáncer social. En términos doctrinales, es un comportamiento ilegal de alguien que desempeña una función pública en cualquiera de sus niveles. Norberto Bobbio, explica que la corrupción debe ser vista en términos de legalidad e ilegalidad y no de moralidad e inmoralidad. Llega a convertirse en una cultura de las élites y de las masas, pero que debe ser combatida porque constituye un factor de disgregación del sistema y conduce al desgaste de lo más importante: su legitimidad.
La realidad es que el combate a la corrupción ha sido prioridad desde siempre. Desde que México es un país independiente. No digo que nunca se haya hecho nada, ni que nunca hayan existido iniciativas para combatirla. Está, por ejemplo, la misma creación de la Secretaría de la Función Pública, hasta la que quizá haya sido la más fructífera, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, creada en la administración de Fox, que vino a transparentar por vez primera una información que pertenece a los mexicanos, no a los políticos o funcionarios.
Sin embargo, el problema está en que una buena parte de la clase política mexicana no está en el interés de volver más rigurosa la fiscalización de sus propias personas y entornos. Así, se ha generado una cultura de servicio público esencialmente corrupta. El servicio público entendido para servirse y no para servir, como bien resume la lapidaria frase de “un político pobre, es un pobre político”. Tan mexicana. Tan reveladora.
Así, para combatir la corrupción en este país hay que cambiar el eje cultural a la profesión del político y del servidor público: En esa profesión se ejerce para servir a la comunidad. No para hacer dinero. No es que sea malo tener dinero o intereses. Lo malo es valerse de un cargo público para hacerlo, porque ese dinero es de todos y para beneficio de la población, por lo que hacer dinero es una profesión propia del empresario o profesionista independiente, no del político.
Por eso tenemos que seguir luchando mucho en contra de la “mordida” que los mexicanos practican en lo individual, en lo cotidiano y en lo menor. Pero más allá y por encima de esto, se encuentran la media y la alta corrupción. La que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones, con la resolución de licitaciones, con las tolerancias aduaneras, con las ventas del patrimonio público, con la sustracción de recursos naturales, con los estancos y monopolios, con los rescates ruinosos y con todo un amplísimo menú de especialidades que la imaginación, asociada a la ambición, ha permitido el acopio de inmensas fortunas de inconfesable génesis.
Desde luego que debemos tener en cuenta algunas prevenciones indispensables sobre el tema. En primer lugar, la corrupción no tiene signo político exclusivo. Ha anidado en cualquier partido y en cualquier ideología. En segundo lugar, debe resaltarse que existen muchísimos funcionarios públicos que son ejemplarmente honestos. Más aun, que ellos sufren, injustamente, el desprestigio global del gremio. En tercer lugar, la corrupción no sólo se encuentra en un subsistema sino en todo el sistema de servicio público. En cuarto lugar, que no es privativo del sector gubernamental sino que también anida en la sociedad civil. Por último, en quinto lugar, que no sólo proviene, coyunturalmente, de los vicios de los hombres sino, también, de las imperfecciones estructurales de las normas y de las instituciones.
La detención de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano mayor y principal operador del gobernador con licencia Ángel Aguirre, debería ser el capítulo final, por lo menos en la historia de los gobernadores mexicanos, y de una serie de personajes que sólo pueden calificarse como impresentables. La trama construida por Carlos Mateo Aguirre con otros familiares y funcionarios públicos del gobernador les permitió, en dos años, desviar, por lo menos, 287 millones de pesos del presupuesto estatal a cuentas personales, a través de empresas fantasma. Una red de esas características, donde intervienen todo tipo de instituciones públicas en el estado, no puede construirse sin el conocimiento del propio gobernador: argumentar que no se sabía nada es tan ilógico como decir que nada se sabía de los nexos de los Abarca con los Guerreros Unidos, del exponencial crecimiento de la siembra de amapola y la operación de laboratorios clandestinos para la producción de heroína durante la corta administración de Aguirre, o desconocer que el financiamiento que se otorgaba desde el gobierno estatal a las policías comunitarias terminaba, en realidad, en las manos de grupos cercanos al ERPI y otras organizaciones armadas.
De todo eso y más conocía sabía, y participaba toda la administración aguirrista, el poder legislativo y judicial de Guerrero. Tenía toda la razón el Senador Armando Ríos Piter cuando rechazó la candidatura del PRD en Guerrero, porque su partido le exigía un acuerdo con Aguirre. Si hubiera aceptado, hoy sería un cómplice más de esta trama de bandidos y corruptos.
ES CUANTO